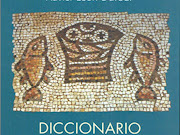— Dios es quien únicamente merece ser amado de modo absoluto y sin condiciones. Los afectos humanos rectos se elevan y ennoblecen cuando se ama a Dios sobre todos los demás amores.
— No hay tasa ni medida en el amor a Dios.
— Manifestaciones del amor a Dios.
— No hay tasa ni medida en el amor a Dios.
— Manifestaciones del amor a Dios.
I. Jesús nos enseña en incontables ocasiones que Dios ha de ser nuestro principal amor; a las criaturas debemos amarlas de modo secundario y subordinado. En el Evangelio de la Misa1 nos advierte, con palabras que no dejan lugar a dudas: Quien ama a su padre o a su madre más que a Mí, no es digno de Mí; y quien ama a su hijo o a su hija más que a Mí, no es digno de Mí. Y aún más: Quien ame su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por Mí, la encontrará.
Dios es únicamente quien merece ser amado de un modo absoluto y sin condiciones; todo lo demás debe serlo en la medida en que es amado por Dios. El Señor nos enseña el auténtico amor y nos pide que amemos a la familia y al prójimo, pero ni aun estos amores debemos anteponerlos al amor de Dios, que ha de ocupar siempre el primer lugar. Amando a Dios se enriquecen, crecen y se purifican los demás amores de la tierra, se ensancha el corazón y se hace verdaderamente capaz de querer, superando las barreras y reservas del egoísmo, presente siempre en cada criatura. Los amores limpios de esta vida se elevan y ennoblecen aún más cuando se ama a Dios como lo primero.
Para querer a Dios como Él pide es necesario, además, perder la propia vida, la del hombre viejo. Es necesario morir a las tendencias desordenadas que inclinan al pecado, morir a ese egoísmo, a veces brutal, que lleva al hombre a buscarse sistemáticamente en todo lo que hace2. Dios quiere que conservemos lo sano y recto que tiene la naturaleza humana, lo bueno y distinto de todo hombre: nada de lo positivo y perfecto, de lo verdaderamente humano, se perderá. La vida de la gracia lo penetra y lo eleva, enriqueciendo así la personalidad del cristiano que ama a Dios. El hombre, cuanto más muere a su yo egoísta, más humano se vuelve y está más dispuesto para la vida sobrenatural.
El cristiano que lucha por negarse a sí mismo encuentra una nueva vida, la de Jesús. Respetando lo propio de cada uno, la gracia nos transforma para adquirir los mismos sentimientos que Cristo tiene sobre los hombres y los acontecimientos; vamos imitando sus obras, de tal manera que nace un nuevo modo de actuar, sencillo y natural, que mueve a las gentes a ser mejores; nos llenamos de los mismos deseos de Cristo: cumplir la voluntad del Padre, que es expresión clara del amor. El cristiano se identifica con Jesús, conservando su propio modo de ser, en la medida en que, con la ayuda de la gracia, se va despojando de sí mismo: tengo deseos de disolverme para estar con Cristo3, exclamaba San Pablo.
El amor a Dios no puede darse por supuesto; si no se cuida, muere. Si, por el contrario, nuestra voluntad se mantiene firme en Él, las mismas dificultades lo encienden y fortalecen. El amor a Dios se alimenta en la oración y en los sacramentos, en la lucha contra los defectos, en el esfuerzo por mantener viva su presencia a lo largo del día mientras trabajamos, en las relaciones con los demás, en el descanso... La Sagrada Eucaristía debe ser especialmente la fuente donde se sacie y se fortalezca nuestro amor al Señor. Amar es, en cierto modo, poseer ya el Cielo aquí en la tierra.
II. Por la elevación al orden de la gracia, el cristiano ama con el mismo amor de Dios, que se le da como don inefable4. Esta es la esencia de la caridad, que se recibe en el Bautismo y que el cristiano puede disponerse a incrementar con la oración, los sacramentos y el ejercicio de las buenas obras.
Infundido en el alma del cristiano, este amor “debe ser la regla de todas las acciones. Del mismo modo que los objetos que construimos se consideran correctos y ultimados si se ajustan al proyecto trazado previamente, también cualquier acción humana será recta y virtuosa cuando concuerde con la regla divina del amor; y si se aparta de ella, no será buena ni perfecta”5. Para que todas nuestras obras puedan ser pesadas y medidas por esa regla, el alma en gracia no recibe el amor divino como algo extraño. La caridad no destruye, sino que ordena, imprimiendo esa unidad del querer tan propia del amor de Dios. Para esto perfecciona y eleva nuestra voluntad.
La caridad, con la que amamos a Dios y en Dios al prójimo, fructifica en la medida en que se pone en ejercicio: cuanto más se ama, más capacidad tenemos para amar. “Y si lo que ama no lo posee totalmente, tanto sufre cuanto le falta por poseer (...). Mientras esto no llega, está el alma como en un vaso vacío que espera estar lleno; como el que tiene hambre y desea la comida; como el enfermo que llora por su salud; y como el que está colgado en el aire y no tiene dónde apoyarse”6.
No hay tasa ni medida para amar a Dios. Él espera ser amado con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente7. Siempre podrá crecer el amor a Dios; Él dice a sus hijos, a cada uno en particular: Con amor eterno te amé; por eso, compadecido de ti, te atraje a Mí8.
Pidamos al Señor que nos persuada de esta realidad: solo hay un amor absoluto, que es la fuente de todos los amores rectos y nobles. Y aquel que ama a Dios, es quien mejor y más ama a sus criaturas, a todas; a algunas “es fácil amarlas; a otras, es difícil: no son simpáticas, nos han ofendido o hecho mal; solo si amo a Dios en serio, llego a amarlas en cuanto hijas de Dios y porque Él me lo manda. Jesús ha fijado también cómo amar al prójimo, esto es, no solo con el sentimiento, sino con los hechos: (...) tenía hambre en la persona de mis hermanos más pequeños, ¿me habéis dado de comer? ¿Me habéis visitado cuando estaba enfermo?”9. ¿Me ayudasteis a llevar las cargas cuando eran demasiado pesadas para llevarlas Yo solo?
Amar al prójimo en Dios no es amarlo mediante un rodeo: el amor a Dios es un atajo para llegar a nuestros hermanos. Solo en Dios podemos entender de verdad a los hombres todos, comprenderlos y quererlos, aun en medio de sus errores y de los nuestros, y de aquello que humanamente tendería a separarnos de ellos o a pasar a su lado con indiferencia.
Infundido en el alma del cristiano, este amor “debe ser la regla de todas las acciones. Del mismo modo que los objetos que construimos se consideran correctos y ultimados si se ajustan al proyecto trazado previamente, también cualquier acción humana será recta y virtuosa cuando concuerde con la regla divina del amor; y si se aparta de ella, no será buena ni perfecta”5. Para que todas nuestras obras puedan ser pesadas y medidas por esa regla, el alma en gracia no recibe el amor divino como algo extraño. La caridad no destruye, sino que ordena, imprimiendo esa unidad del querer tan propia del amor de Dios. Para esto perfecciona y eleva nuestra voluntad.
La caridad, con la que amamos a Dios y en Dios al prójimo, fructifica en la medida en que se pone en ejercicio: cuanto más se ama, más capacidad tenemos para amar. “Y si lo que ama no lo posee totalmente, tanto sufre cuanto le falta por poseer (...). Mientras esto no llega, está el alma como en un vaso vacío que espera estar lleno; como el que tiene hambre y desea la comida; como el enfermo que llora por su salud; y como el que está colgado en el aire y no tiene dónde apoyarse”6.
No hay tasa ni medida para amar a Dios. Él espera ser amado con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente7. Siempre podrá crecer el amor a Dios; Él dice a sus hijos, a cada uno en particular: Con amor eterno te amé; por eso, compadecido de ti, te atraje a Mí8.
Pidamos al Señor que nos persuada de esta realidad: solo hay un amor absoluto, que es la fuente de todos los amores rectos y nobles. Y aquel que ama a Dios, es quien mejor y más ama a sus criaturas, a todas; a algunas “es fácil amarlas; a otras, es difícil: no son simpáticas, nos han ofendido o hecho mal; solo si amo a Dios en serio, llego a amarlas en cuanto hijas de Dios y porque Él me lo manda. Jesús ha fijado también cómo amar al prójimo, esto es, no solo con el sentimiento, sino con los hechos: (...) tenía hambre en la persona de mis hermanos más pequeños, ¿me habéis dado de comer? ¿Me habéis visitado cuando estaba enfermo?”9. ¿Me ayudasteis a llevar las cargas cuando eran demasiado pesadas para llevarlas Yo solo?
Amar al prójimo en Dios no es amarlo mediante un rodeo: el amor a Dios es un atajo para llegar a nuestros hermanos. Solo en Dios podemos entender de verdad a los hombres todos, comprenderlos y quererlos, aun en medio de sus errores y de los nuestros, y de aquello que humanamente tendería a separarnos de ellos o a pasar a su lado con indiferencia.
III. Nuestro amor a Dios solo es respuesta al suyo, pues Él nos amó primero10, y es el amor que Dios pone en nuestra alma para que podamos amar. Por eso le rogamos: Dame, Señor, el amor con el que quieres que te ame.
Correspondemos al amor de Dios cuando queremos a los demás, cuando vemos en ellos la dignidad propia de la persona humana, hecha a imagen y semejanza de Dios, creada con un alma inmortal y destinada a dar gloria a Dios por toda la eternidad. Amar es acercarse a ese hombre herido que cada día está en nuestro mismo camino, vendarle las heridas, atenderle y cuidar de él en todo11; esmerarse de modo particular en acercarle al Señor, pues la lejanía de Dios es siempre el mayor de los males, el que pide más atención, el más urgente. El apostolado es una magnífica señal de que amamos a Dios y camino para amarle más.
El amor se manifiesta en muchas ocasiones en ser agradecidos. Cuando el Señor, después de haber expuesto la parábola de los deudores, pregunta a Simón el Fariseo: ¿Cuál de los dos amará más a quien les prestó el dinero?12, utiliza el verbo amar como sinónimo de estar agradecido, y nos descubre así la esencia del afecto que los hombres deben a su principal acreedor, Dios. La etimología nos desvela también el hondo sentido de la Eucaristía, que no es otra cosa que hacimiento de gracias por ese don del amor que ella misma nos concede.
Correspondemos al amor de Dios cuando luchamos contra lo que nos aparta de Él. Es necesario pelear cada día, aunque sea en pequeñas cosas, porque siempre encontraremos barreras que intentarán separarnos de Dios: defectos de carácter, egoísmos, pereza que impide acabar bien el trabajo...
Amamos a Dios cuando convertimos la vida en una incesante búsqueda de Él. Se ha dicho que no solo no busca Dios a los hombres, sino que sabe ocultarse para que nosotros le busquemos. Lo encontramos en el trabajo, en la familia, en las alegrías y en el dolor... Implora nuestro afecto, y no solo pone en nuestro corazón el deseo de buscarle, sino que nos anima constantemente a ello. ¡Si pudiéramos comprender el amor que Dios nos tiene! Si pudiéramos decir como San Juan: nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene13, todo nos resultaría más fácil y sencillo.
En esto hemos de convertir toda nuestra vida: en una búsqueda constante de Jesús en las horas buenas y en las que parecen malas, en el trabajo y en el descanso, en la calle y en medio de la familia. Esta empresa, la única que da sentido a las demás, no podemos llevarla a cabo solos. Acudimos a Santa María, y le decimos: “No me dejes, ¡Madre!: haz que busque a tu Hijo; haz que encuentre a tu Hijo; haz que ame a tu Hijo... ¡con todo mi ser! —Acuérdate, Señora, acuérdate”14. Enséñame a tenerle como el primer Amor, Aquel que amo en Sí mismo y de modo absoluto, por encima de los demás amores.
“¿Qué soy yo para Ti, oh Señor, para que mandes que te ame, y si no lo hago te enojes conmigo y me amenaces con grandes miserias? ¿Es acaso pequeña la miseria de no amarte?”15.
Correspondemos al amor de Dios cuando queremos a los demás, cuando vemos en ellos la dignidad propia de la persona humana, hecha a imagen y semejanza de Dios, creada con un alma inmortal y destinada a dar gloria a Dios por toda la eternidad. Amar es acercarse a ese hombre herido que cada día está en nuestro mismo camino, vendarle las heridas, atenderle y cuidar de él en todo11; esmerarse de modo particular en acercarle al Señor, pues la lejanía de Dios es siempre el mayor de los males, el que pide más atención, el más urgente. El apostolado es una magnífica señal de que amamos a Dios y camino para amarle más.
El amor se manifiesta en muchas ocasiones en ser agradecidos. Cuando el Señor, después de haber expuesto la parábola de los deudores, pregunta a Simón el Fariseo: ¿Cuál de los dos amará más a quien les prestó el dinero?12, utiliza el verbo amar como sinónimo de estar agradecido, y nos descubre así la esencia del afecto que los hombres deben a su principal acreedor, Dios. La etimología nos desvela también el hondo sentido de la Eucaristía, que no es otra cosa que hacimiento de gracias por ese don del amor que ella misma nos concede.
Correspondemos al amor de Dios cuando luchamos contra lo que nos aparta de Él. Es necesario pelear cada día, aunque sea en pequeñas cosas, porque siempre encontraremos barreras que intentarán separarnos de Dios: defectos de carácter, egoísmos, pereza que impide acabar bien el trabajo...
Amamos a Dios cuando convertimos la vida en una incesante búsqueda de Él. Se ha dicho que no solo no busca Dios a los hombres, sino que sabe ocultarse para que nosotros le busquemos. Lo encontramos en el trabajo, en la familia, en las alegrías y en el dolor... Implora nuestro afecto, y no solo pone en nuestro corazón el deseo de buscarle, sino que nos anima constantemente a ello. ¡Si pudiéramos comprender el amor que Dios nos tiene! Si pudiéramos decir como San Juan: nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene13, todo nos resultaría más fácil y sencillo.
En esto hemos de convertir toda nuestra vida: en una búsqueda constante de Jesús en las horas buenas y en las que parecen malas, en el trabajo y en el descanso, en la calle y en medio de la familia. Esta empresa, la única que da sentido a las demás, no podemos llevarla a cabo solos. Acudimos a Santa María, y le decimos: “No me dejes, ¡Madre!: haz que busque a tu Hijo; haz que encuentre a tu Hijo; haz que ame a tu Hijo... ¡con todo mi ser! —Acuérdate, Señora, acuérdate”14. Enséñame a tenerle como el primer Amor, Aquel que amo en Sí mismo y de modo absoluto, por encima de los demás amores.
“¿Qué soy yo para Ti, oh Señor, para que mandes que te ame, y si no lo hago te enojes conmigo y me amenaces con grandes miserias? ¿Es acaso pequeña la miseria de no amarte?”15.
1 Mt 10, 37-42. — 2 Cfr. R. Garrigou-Lagrange, Las tres edades de la vida interior, Palabra, Madrid 1982, vol. I, p. 538 ss. — 3 Cfr. Flp 1, 21-23. — 4 Cfr. 1 Jn 4, 2. — 5 Santo Tomás, Sobre el doble precepto de la caridad, Prólogo. — 6 San Juan de la Cruz, Cántico espiritual, 9, 6. — 7 Cfr. Mt 22, 37-38. — 8 Jer 31, 3. — 9 Juan Pablo II, Audiencia general 27-IX-1978. — 10 1 Jn 4, 19. — 11 Cfr. Lc 10, 30- 37. — 12 Lc 7, 42. — 13 1 Jn 4, 16. — 14 San Josemaría Escrivá, Forja, Rialp, 2ª ed., Madrid 1987, n. 157. — 15 San Agustín, Las Confesiones, I, 5, 5.