 Dios nos amó y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados.
Dios nos amó y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados.† Lectura del santo Evangelio según san Lucas (7, 36—8, 3)
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús, y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume.
Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: “Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando; sabría que es una pecadora”.
Entonces Jesús le dijo:
“Simón, tengo algo que decirte”.
El fariseo contestó: “Dímelo, Maestro”. El le dijo: “Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía quinientos denarios y el otro, cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más?” Simón le respondió: “Supongo que aquel a quien le perdonó más”.
Entonces Jesús le dijo: “Haz juzgado bien”. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: “¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo; ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza; ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo: sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama”.
Luego le dijo a la mujer: “Tus pecados te han quedado perdonados’’.
Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: “¿Quién es éste, que hasta los pecados perdona?” Jesús le dijo a la mujer: “Tu fe te ha salvado; vete en paz”.
Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del Reino de Dios. Lo acompañaban los Doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas, que los ayudaban con sus propios bienes.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
† Meditación diaria
Undécimo Domingo ciclo c
CONTRICIóN POR LOS PECADOS
— La contrición hace que nos olvidemos de nosotros mismos y nos acerquemos de nuevo al Señor. Nuestras caídas no deben desalentarnos.
— No podemos desconocer nuestras faltas. Evitar las excusas.
— Humildad para arrepentirnos. Confesión. Sinceridad.
I. Leemos en el Evangelio de la Misa1 que Jesús fue invitado a comer por un fariseo llamado Simón. No se nombra el lugar, pero el hecho debió de ocurrir en Galilea, quizá en Cafarnaún.
Simón no muestra un especial amor a Cristo, ya que ni siquiera tiene con Él esos detalles de deferencia habituales entre los judíos cuando se recibía a un huésped de importancia: el ósculo de bienvenida, el agua perfumada para lavarse, el ungüento...
Cuando estaban a la mesa, entra una mujer y va directamente a Cristo. Era una mujer pecadora, que había en la ciudad. Ya debía de conocer al Señor, y probablemente se había sentido impresionada en alguna otra ocasión por sus palabras o por un gesto de su misericordia. Hoy se ha decidido a un encuentro personal con Él. Y se desborda en muestras de arrepentimiento y contrición: llevó un vaso de alabastro con perfume, se puso detrás a sus pies llorando y comenzó a bañarlos con sus lágrimas, los enjugaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con el perfume. Lo que pasa en su interior se sabe por las palabras posteriores del Señor: Amó mucho. Muestra que profesa a Jesús una veneración sin límites. Se ha olvidado de los demás y de sí; solo le importa Cristo.
Porque amó mucho, se le perdonó mucho: esta es la razón de tanto perdón. Terminará la escena con estas palabras consoladoras del Señor: Tu fe te ha salvado, vete en paz. Recomienza tu vida con una nueva esperanza.
La paz ha sido siempre el resultado de una contrición profunda. Vete en paz: así nos despide el sacerdote después de darnos la absolución de nuestros pecados. La fe y la humildad salvaron a aquella mujer de su hundimiento definitivo; con la contrición, comenzó una vida nueva. Y dice San Gregorio Magno que “a nosotros nos representó aquella mujer cuando, después de haber pecado, nos volvemos de todo corazón al Señor y la imitamos en el llanto de penitencia”2. La contrición hace que nos olvidemos de nosotros mismos y nos acerquemos de nuevo a Dios mediante un acto de amor más profundo; es también muestra de la hondura de nuestro amor, y atrae la misericordia divina sobre nuestras vidas: Mis miradas -dice el Señor- se posan sobre los humildes y sobre los de corazón contrito3. Nuestros peores defectos y faltas no deben desalentarnos, aunque sean muchos y frecuentes, mientras seamos humildes y volvamos arrepentidos.
Pidamos al Señor que grabe en nuestras almas esta doctrina esperanzadora, para no cejar en el empeño por ser santos, por alcanzar el Amor de Dios. “En este torneo de amor no deben entristecernos las caídas, ni aun las caídas graves, si acudimos a Dios con dolor y buen propósito en el sacramento de la Penitencia. El cristiano no es un maníaco coleccionista de una hoja de servicios inmaculada. Jesucristo Nuestro Señor se conmueve tanto con la inocencia y la fidelidad de Juan y, después de la caída de Pedro, se enternece con su arrepentimiento. Comprende Jesús nuestra debilidad y nos atrae hacia sí, como a través de un plano inclinado, deseando que sepamos insistir en el esfuerzo de subir un poco, día a día. Nos busca, como buscó a los dos discípulos de Emaús, saliéndoles al encuentro; como buscó a Tomás y le enseñó, e hizo que las tocara con sus dedos, las llagas abiertas en las manos y en el costado. Jesucristo siempre está esperando que volvamos a Él, precisamente porque conoce nuestra debilidad”4.
II. Simón, callado, contempla la escena y menosprecia en su interior a la mujer. Jesús la ha perdonado, y él, erigiéndose en juez, la condena. Piensa también que Cristo, del que tanto se viene hablando, no es un verdadero profeta. Quizá le ha invitado para observarle de cerca.
Jesús le va a demostrar que conoce no solo el alma de aquella mujer, sino también sus propios pensamientos: Simón -le dice-, un prestamista tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta. No teniendo estos con qué pagar, se lo perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos le amará más?
La respuesta era clara: más le deberá amar aquel a quien más deuda se le perdonó. Simón respondió correctamente. Y entonces la parábola se hace realidad. Allí están presentes los dos deudores. En definitiva, lo que el Señor dice a continuación es una gran alabanza a esta mujer que ni siquiera se atreve a hablar. Por eso la mira a ella, mientras parece hablar a Simón. Es en realidad a la mujer a la que habla: Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies; ella en cambio ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste... Tú no me amas; ella, sí. Me ama a pesar de sus muchos pecados, o, quizá, a causa de ellos, pues es muy grande su necesidad de ser perdonada.
Simón no ofreció los signos de hospitalidad que se acostumbraba en aquel lugar con los huéspedes distinguidos. No le ofreció agua para lavar los pies cansados por los caminos; ni le saludó con el ósculo de la paz; ni le hizo ungir la cabeza con perfume. Sin embargo, la mujer lo hizo con creces: le lavó los pies, los enjugó con sus cabellos y no paraba de besarlos.
Simón no se da cuenta de sus faltas; tampoco es consciente de que si no cometió más pecados y más graves se debió a la misericordia divina, que lo preservó del mal. “Ama poco –comenta San Agustín– aquel que es perdonado en poco. Tú, que dices no haber cometido muchos pecados, ¿por qué no lo hiciste? Sin duda, porque Dios te llevó de la mano (...). Ningún pecado, en efecto, comete un hombre que no pueda hacerlo también otro si Dios, que hizo al hombre, no le tiene de su mano”5.
No podemos olvidar la realidad de nuestras faltas, ni achacarlas al ambiente, a las circunstancias que rodean nuestra vida, o admitirlas como algo inevitable, disculpándonos y eludiendo la responsabilidad. De esta manera cerraríamos las puertas al perdón y al reencuentro verdadero con el Señor, como le ocurrió a este fariseo. “Más que el pecado mismo –dice San Juan Crisóstomo–, irrita y ofende a Dios que los pecadores no sientan dolor alguno de sus pecados”6. Y no puede haber dolor si nos excusamos de nuestras flaquezas. Por el contrario, hemos de examinarnos con profundidad, sin limitarnos a la aceptación genérica de que somos pecadores. “No podemos quedarnos –decía el entonces Cardenal Wojtyla– en la superficie del mal, hay que llegar a su raíz, a las causas, a la más honda verdad de la conciencia”7. Jesús conoce bien nuestro corazón y desea limpiarlo y purificarlo.
III. Leemos en el Salmo responsorial de la Misa: Te confesé mi pecado y no oculté mi iniquidad. // Dije: “confesaré a Yahvé mi pecado”, // y tú perdonaste la culpa de mi pecado. // Tú eres mi refugio; de la angustia me guardas, // de cantos de liberación me rodeas8.
La sinceridad es salvadora: la verdad os hará libres9, había dicho el Señor. Mientras que el engaño, la simulación y la mentira llevan a la separación del Señor y a la esterilidad en los frutos de la caridad: se tornó mi vigor en sequedades de estío10, dice el mismo Salmo.
La raíz de la falta de sinceridad es la soberbia: impide al hombre que se deja llevar por ella someterse a Dios, reconocer su dependencia y lo que Él nos pide, y le hace más trabajoso aún reconocer que ha obrado mal y rectificar. Si permanece esta actitud, las disposiciones primeras toman cuerpo, y dificultan cada vez más la objetividad con uno mismo: el alma que no quiere reconocer sus faltas, busca la excusa de sus errores. Si persiste en ese camino, llega a la ceguera. Necesitamos, pues, una actitud humilde, como la de esta mujer pecadora, para crecer en el propio conocimiento con sinceridad, y así confesar nuestros pecados. Nos ayudará el examen de conciencia, hecho en la presencia de Dios, sin falsas justificaciones ni excusas, y la acusación sincera y concreta de nuestros pecados en la Confesión sacramental.
La humildad nos permite ver la gran deuda que tenemos contraída con nuestro Señor y sentir la radical insuficiencia personal, que nos lleva a pedir perdón a Dios muchas veces al día por las cosas que no marchan bien en nuestra vida, al menos todo lo bien que deberían ir. Así, las muchas faltas llevan a amar mucho; las pocas, a dar gracias a Dios, que con su amor nos impidió caer. Si vivimos de este modo, siendo sinceros con nosotros mismos, no tendremos motivo para constituirnos en jueces de los defectos de aquellos con quienes convivimos.
Si este fuera profeta, sabría con certeza quién y qué clase de mujer es... La caridad y la humildad nos enseñan a ver en las faltas y pecados de otros nuestra propia condición débil y desvalida, y nos ayudan a unirnos de corazón al dolor de todo pecador que se arrepiente, porque también nosotros caeríamos en iguales o peores faltas si la misericordia del Señor no nos acompañara.
“El Señor –concluye San Ambrosio– amó no el ungüento, sino el cariño; agradeció la fe, alabó la humildad. Y tú también, si deseas la gracia, aumenta tu amor; derrama sobre el cuerpo de Jesús tu fe en la Resurrección, el perfume de la Iglesia santa y el ungüento de la caridad de los demás”11.
Pidamos a la Santísima Virgen, Refugium peccatorum, que nos obtenga de su Hijo un sincero dolor de nuestros pecados y un agradecimiento efectivo por el sacramento de la Penitencia.
1 Lc 7, 36-8, 3. — 2 San Gregorio Magno, Homilías sobre los Evangelios, 13, 5. — 3 Is 66, 2. — 4 San Josemaría Escrivá, Es Cristo que pasa, 75. — 5 San Agustín, Sermón 99, 6. — 6 San Juan Crisóstomo, Homilías sobre San Mateo, 14, 4. — 7 Card. K. Wojtyla, Signo de contradicción, BAC, Madrid 1978, p. 244. — 8 Sal 31, 5, 7. — 9 Cfr. Jn 8, 32. — 10 Sal 31, 4. — 11 San Ambrosio, Tratado sobre el Evangelio de San Lucas, in. loc.

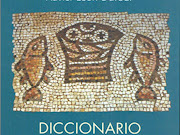










No hay comentarios:
Publicar un comentario